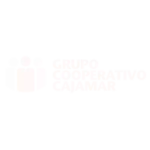Índice del artículo:


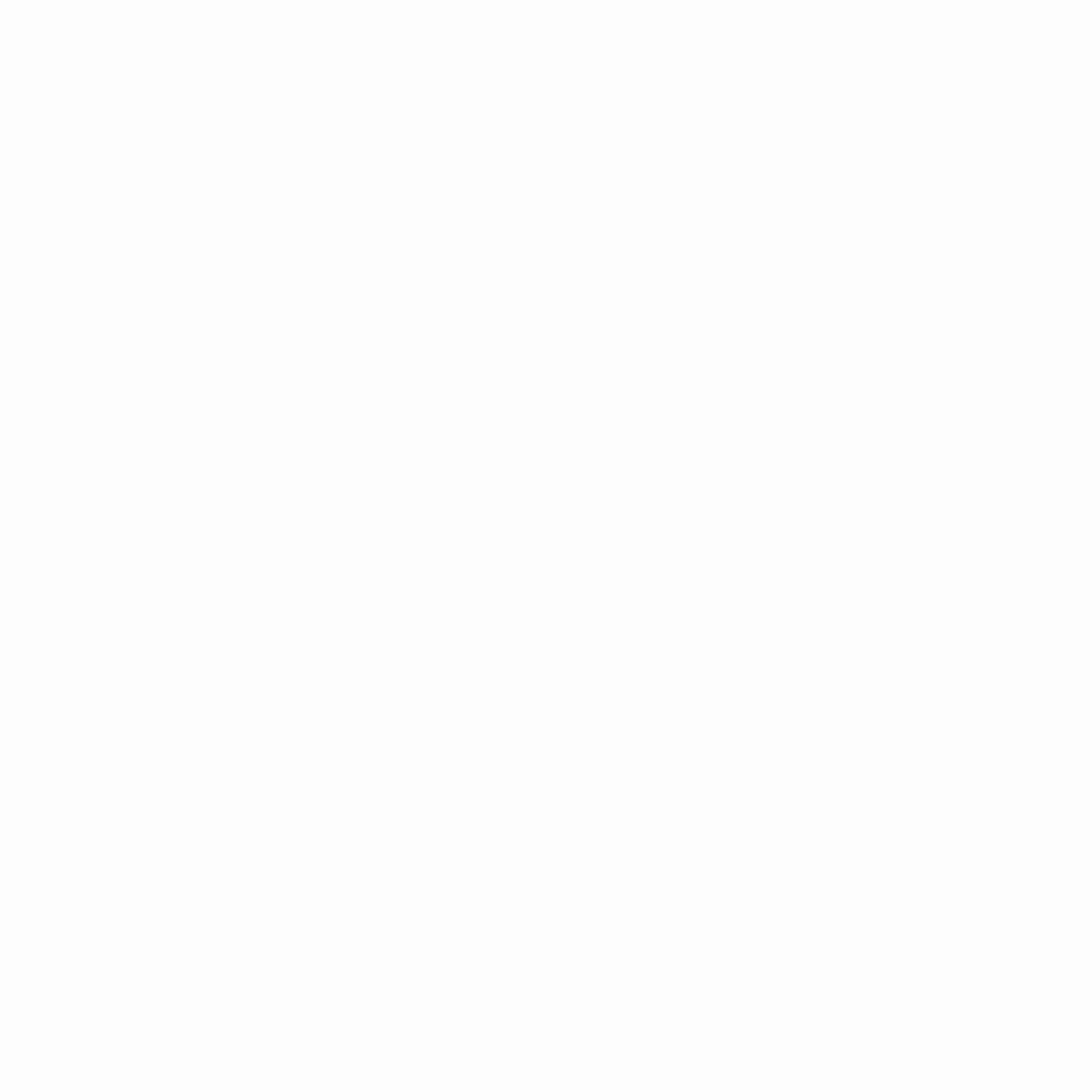
A día de hoy está más que claro que a los seres humanos se nos está yendo la contaminación de las manos. Unas veces lo hacemos de forma consciente, cuando usamos el coche, y otras involuntariamente, cuando un barco petrolero naufraga. Sea como sea, estamos generando un problema enorme que, curiosamente, necesita de aliados muy pequeños para solucionarlo. Tan pequeños que, a veces, ni siquiera podemos verlos a simple vista. Es el objetivo que persigue la biotecnología ambiental.
A grandes rasgos, la biotecnología es la ciencia que utiliza los organismos vivos, o algunos de sus componentes, para obtener productos y servicios beneficiosos para los seres humanos. Hay multitud de aplicaciones; que, de hecho, se suelen representar a través de colores. Por ejemplo, la biotecnología blanca es la que tiene aplicaciones en el sector industrial, la roja hace referencia a la sanitaria y la verde es la biotecnología que aporta sus beneficios al sector agrícola. Hay muchas más, pero en este caso, la que nos interesa, es la biotecnología ambiental, que se representa a través del color gris.
En este caso, sus aplicaciones se centran en la búsqueda de beneficios para el medioambiente. Suele sostenerse en cuatro pilares: la biorremediación, la descontaminación de aguas residuales, la búsqueda de biopesticidas y la obtención de biocombustibles. Desde las bacterias hasta las plantas, pasando por las algas y los hongos, son muchos los seres vivos que forman parte de la biotecnología ambiental. Aunque sobre todo destacan los microorganismos. Tendemos a asociar a los microorganismos con algo malo, porque muchas veces nos enferman, pero también nos mantienen con vida y, en este caso, nos ayudan a solucionar parte de los desaguisados que nosotros mismos generamos.
¿Cómo contribuye la biorremediación a la biotecnología ambiental?
La biorremediación es una rama de la biotecnología ambiental con la que se logra descontaminar el aire, el suelo y el agua. Para ellos se emplean seres vivos capaces de nutrirse y obtener energía a través de esas sustancias que para nosotros son contaminantes. Dicho a muy grosso modo, se comen lo que a nosotros nos perjudica y nos estorba, como este hongo de han descubierto en la selva que se come el polietileno.
Uno de los primeros usos a gran escala de la biorremediación se llevó a cabo en 1989, durante el desastre de Exxon Valdez. Este fue un petrolero que encalló cerca de las costas de Alaska, cargado con 41 millones de litros de petróleo. Fue un terrible desastre medioambiental que se estima que, al menos, le costó la vida a 250.000 aves marinas, 2.800 nutrias, 300 focas, 250 águilas calvas, 22 orcas y miles de millones de huevas de salmón y arenque. Todo eso sin contar la inmensa cantidad de peces que pudieron fallecer también. Fue devastador, pero podría haber sido aún peor si no se hubiese recurrido a la biorremediación.

Se utilizaron fertilizantes para estimular bacterias presentes en el agua, capaces de digerir los hidrocarburos. Esto no solo fue clave para ayudar a limpiar los vertidos del petrolero. También dio comienzo a muchos años de investigación en busca de bacterias que tuviesen esa capacidad de descontaminación. Así, se dio con el potencial de Alcanivorax borkumensis, que en 2010 se usaría para descontaminar el agua después de la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon.
En España tuvimos nuestro propio vertido de petróleo con el naufragio del Prestige, en 2002. Igual que ocurrió con Exxon Valdez, fue un desastre, pero en este caso, antes ni siquiera de recurrir a la biotecnología ambiental, las propias bacterias se abrieron paso por sí solas. Se observó que algunas especies de bacterias y hongos habían comenzado a cooperar con las cianobacterias para descomponer los hidrocarburos.
También en la tierra y en el aire
Puede que los casos de biorremediación más mediáticos hayan sido acuáticos, pero esta área de la biotecnología ambiental también nos ha dado muchas alegrías en el suelo y en el aire. En el suelo, por ejemplo, existen bacterias, como Pseudomonas putida, que son verdaderas expertas en descomponer pesticidas contaminantes. Además, esto no es solo cuestión de microorganismos, también hay plantas que resultan muy beneficiosas en la descontaminación del suelo. Es el caso de Pteris vittata, una especie de helecho muy usado en el sudeste asiántico como bioacumulador, por su capacidad para absorber y acumular el arsénico que contamina el suelo.
En el caso del aire, en muchos ámbitos se utilizan filtros con bacterias capaces de descomponer sustancias contaminantes del aire que pasa por ellos. Por ejemplo, para limpiar el gas estireno se usan Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli.
¿Cómo se pueden descontaminar las aguas residuales?
En 1914, los ingenieros ingleses Edward Arden y William T. Lockett descubrieron el papel de los fangos activos. Vieron que esa especie de barro no solo tenía materia orgánica que contaminaba las aguas residuales. En su interior también había microorganismos capaces de procesar esa materia orgánica. Por eso, antes de que la biotecnología ambiental instaurara el uso de microorganismos para la limpieza de aguas residuales, este proceso ya ocurría de forma natural.
A veces también participan plantas en el proceso.
A veces, incluso intervienen también las plantas. Por ejemplo, en el Santuario de Marismas y Vida Silvestre de Arcata, en California, se ha visto que los microorganismos y las plantas colaboran en la descomposición del agua de escorrentía procedente de zonas urbanas.
Aun así, a veces hace falta cierta ayuda externa. Arden y Lockett comenzaron una investigación que sentaría las bases para el tratamiento de aguas residuales mediante microorganismos. Normalmente se seleccionan las bacterias dependiendo de los contaminantes que predominen en el agua y el ambiente en el que esta se encuentre. Así, hay dos tipos de bacterias que se suelen emplear en las depuradoras de aguas residuales:
- Bacterias aerobias autótrofas: Necesitan oxígeno para sobrevivir, pero no requieren materia orgánica para nutrirse, ya que pueden obtener energía directamente de la materia inorgánica. Normalmente obtienen su energía transformando el amonio, muy presente en aguas residuales, en nitrato, que luego puede ser descompuesto por otras bacterias. Las más comunes son las de los géneros Nitrosomonas y Nitrobacter.
- Bacterias facultativas heterótrofas: Pueden vivir tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, pero son incapaces de obtener energía solo con materia inorgánica. En este grupo se encuentran las que descomponen el nitrato procedente de la actividad de las bacterias autótrofas. Por eso, en presencia de oxígeno lo más interesante es usar una combinación de ambas. En cambio, si no hay oxígeno en el medio, solo se podría recurrir a estas. Las bacterias facultativas más usadas en este ámbito son las del género Pseudomonas.
Actualmente esto es algo que está a la orden del día y cualquiera puede comprar preparados de bacterias para la limpieza de depuradoras.
¿Cómo se obtienen los biocombustibles y los biofertilizantes?
Si pensamos en dos de las sustancias más contaminantes dentro de todas las que usamos los seres humanos en nuestro día a día, sin duda los combustibles y los fertilizantes se llevan la palma. Por eso, otra de las grandes misiones de la biotecnología ambiental es justamente el desarrollo de biocombustibles y biofertilizantes, capaces de degradarse fácilmente en el medio ambiente sin contaminar los ecosistemas.
Las plantas suelen ser una de las materias primas más usadas, pero a veces hace falta algo de ayuda externa. Y es que, si bien las paredes de las células vegetales tienen una gran cantidad de carbohidratos que pueden funcionar como combustibles, su extracción es mucho más complicada que, por ejemplo, la del petróleo. Eso lo hace poco rentable a nivel industrial. Sin embargo, recientemente se ha llevado a cabo un estudio en el que se demuestra que algunas proteínas procedentes de hongos pueden extraer muy eficientemente estos compuestos. Dichas proteínas son dos enzimas, conocidas como elobiosa deshidrogenasa (CDH) y polisacárido lítico monooxigenasa (LPMO), y se han descrito en el hongo Fusarium solani. Es un hongo que infecta a los cultivos y rompe sus células para obtener su propio beneficio. En este caso, la biotecnología ambiental se aprovecha de esa capacidad y la usa como herramienta para extraer estos compuestos que pueden emplearse como biocombustibles. Es cierto que aún es pronto, pues se trata de un proceso muy nuevo, pero si se sigue trabajando en esta línea se podría conseguir que algún día los biocombustibles vegetales sean mucho más rentables.
Finalmente, antes de hablar de biofertilizantes debemos recordar cuál es el papel de los fertilizantes, sin bio. Básicamente, aumentan la disponibilidad de nutrientes en el suelo para que las plantas puedan crecer más fuertes. Tradicionalmente se usan sustancias sintetizadas artificialmente que, si bien aportan esos nutrientes a las plantas, son muy contaminantes cuando se filtran en el suelo o en el agua. Por eso, con los biofertilizantes se busca potenciar efectos que, en realidad, ocurren de forma natural, sin residuos contaminantes. Hay principalmente tres tipos de biofertilizantes:
- Rhizobium: Se trata de bacterias que infectan las raíces de algunas plantas, creando una reacción simbiótica con ellas. Esto quiere decir que ambas partes obtienen beneficios. Por un lado, la planta le ofrece a la bacteria un hábitat controlado, con acceso a ácidos orgánicos para su nutrición. Y, por otro lado, la bacteria ayuda a la planta a fijar el nitrógeno del suelo, aportándole ese nutriente esencial que necesita para su crecimiento.
- Micorrizas: Estas son asociaciones simbióticas entre plantas y hongos. Los beneficios para ambas partes son inicialmente los mismos que con Rhizobium, aunque hay algunos beneficios añadidos para la planta, como una mayor resistencia a la salinidad, la sequía y los patógenos. Además, ayuda a fijar una mayor cantidad de nutrientes, desde el nitrógeno hasta el fósforo, pasando por el zinc, el cobre y el manganeso.
- Cianobacterias: Sus beneficios son parecidos a los de las dos opciones anteriores. La mayor diferencia es que las cianobacterias, como Anabaena, sobreviven bien tanto en el suelo como en el agua, por lo que son útiles en cultivos inundados, como el arroz.

En resumen, la biotecnología ambiental es el resultado de abrir muy bien los ojos
Uno de los grandes pilares de la biotecnología, en general, es la observación del mundo que nos rodea. A veces tenemos las soluciones a nuestros problemas ahí fuera, pero no prestamos la atención suficiente. En el caso de la biotecnología ambiental, simplemente se usan mecanismos que han estado siempre ahí. Bacterias, hongos o plantas que, en busca de su propio beneficio, estaban llevando a cabo tareas que pueden ser beneficiosas para nosotros; pero, sobre todo, para el planeta. Prestar atención e intentar replicarlas es lo mínimo que deberíamos hacer para intentar dejar a las próximas generaciones un lugar menos inhóspito en el que vivir.